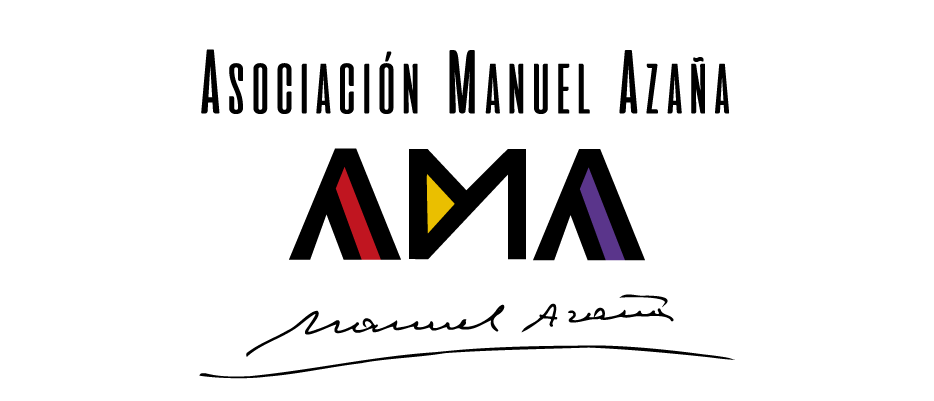Según los médicos, el expresidente de la Segunda República padecía una dolencia conocida como «coeur de beuf», la extrema dilatación de la aorta y del corazón.

Lo suyo fue un presentimiento, casi como si conociera de antemano el triste final que le deparaba el destino. Poco después de que la Guerra Civil sacudiera a un país en declive, el que fuera uno de los políticos más reconocibles de la Segunda República se subió a un estrado valenciano indignado por los acontecimientos. A Manuel Azaña, su figura siempre le delataba ante el público: perfil abultado, traje de anchas hechuras, gafillas redondas típicas de la época y calvicie marcada, aunque llevada con mucha gracia. Aquel día, voz grave y pausada mediante, el presidente pronunció una frase que no podía ser más premonitoria:
«Se me romperá el corazón y nadie sabrá nunca cuánto sufrí por la libertad de España».
Años después, en 1940, un doctor francés confirmó que el ya expresidente padecía una extraña enfermedad cardíaca. Para entonces ya tenía problemas de movilidad y de respiración, lo que le había hecho cambiar las cuestas por el terreno llano en sus recurrentes paseos en el exilio. «La dilatación era tremenda. El espacio que ocupaba el corazón en la caja torácica era desproporcionadísimo anormal», confirmó su cuñado, Cipriano de Rivas-Xerif (o Cherif), en su libro «Retrato de un desconocido» (Ediciones Oasis, 1961). La hazaña de Azaña fue predecir por qué abandonaría este mundo. Y el mismo médico galo que le atendió se asombró al saberlo:
«Pues no hay diagnóstico mejor que ese. Porque lo que tiene no es otra cosa sino que se le ha roto el corazón».
Cherif, presente en la triste escena mientras el expresidente era auscultado, redondeó el diagnóstico con un halago tan castizo como apropiado para la ocasión. Insistió en que lo que tenía en realidad Azaña era un corazón que no le cabía en el pecho, y que eso había acabado con su vida. El cariño era sincero, pues la relación entre ambos había superado la habitual de cuñado y yerno. «Se sonrió conmiseradamente el médico al oírme repetir lo que los españoles decimos del hombre generoso». El médico cerró el momento con una respuesta seca:
«Muy justa expresión. Porque cuando a uno no le cabe el corazón en el pecho, no puede vivir».
A partir de entonces comenzó la triste agonía del político. En pocas jornadas quedó relegado a la horizontalidad del colchón, sin poder apenas andar o hablar. Le cansaba hasta subir unos pocos escalones. No le ayudó tampoco cambiar de residencia al verse perseguido por la Gestapo y algunos miembros de Falange. Aunque, como explicó Luis Ignacio Rodríguez Taboada (embajador de México en Francia y uno de los pocos que mantuvo contacto con Azaña por entonces), pasó sus últimos días todo lo animado que pudo, mientras aquellos que le rodeaban le leían en voz alta pasajes del Quijote o «El coloquio de los perros». Así, hasta que su vida se apagó entre el 3 y el 4 de noviembre de 1940.
Adiós a España
Mucho hay que reseñar de la vida de Manuel Azaña, aunque poco que no se conozca ya. Presidente de la Segunda República durante la Guerra Civil, ministro de Defensa y, en definitiva, cara visible de la lucha contra los sublevados, este madrileño vivió sus peores momentos como político en enero de 1939. Fue un viernes 13, casualidades de la fortuna, cuando le informaron de que el desastre era total y que debía abandonar Tarrasa, uno de los últimos refugios del gobierno, ante el avance imparable de las tropas de Francisco Franco. Así lo narra Santos Juliá en «Destierro, persecución y muerte de Manuel Azaña».
Fue en Perelada, Gerona, donde Azaña recibió la mala nueva: Barcelona había caído. Y con ella, la última esperanza de la República. El general Vicente Rojo confirmó a finales de enero que no había nada que hacer y aconsejó un cese total de las hostilidades para evitar más bajas. Parte del gobierno se mostró en contra. Con ese negro panorama, el presidente, su familia y su séquito pusieron rumbo hacia la frontera norte de España. Según él mismo confirmó, la única realidad era que «hemos perdido la guerra, hemos sido vencidos, y no nos queda más que sacar las consecuencias».«Hemos perdido la guerra, hemos sido vencidos, y no nos queda más que sacar las consecuencias».
El caos era total. Todavía en territorio republicano, Juan Negrín instó al presidente a marcharse del país e instalarse en la embajada de España en Francia. Una idea que no fue bien recibida por Azaña: «Amigo Negrín, saldré de Cataluña cuando usted quiera, pero cuando salga lo haré definitivamente […] Conviene que usted sepa, además, que si voy a Francia no pienso instalarme en la embajada. Me trasladaré a casa de mi cuñado, en Collonges-sous-Salève, y allí permaneceré». Al final, el camino al destierro comenzó la mañana del 5 de febrero, a eso de las seis de la madrugada. El frío helaba los huesos de un séquito de varios vehículos en los que se podía distinguir al mismo Cherif.
Una jornada después, el presidente se instaló en una casa situada a 300 metros de la frontera franco-suiza. Fue la primera de las muchas en las que residió durante un exilio que, a pesar de ser breve, le llevó por Collonges o -entre otros lugares- Pyla-sur-Mer (cerca de Burdeos). El miedo fue su principal acompañante en el periplo de Azaña, que presentó su renuncia el 1 de marzo de 1939. El miedo a ser cazado junto a su familia por la Gestapo nazi o por los agentes que Franco había enviado al sur de Francia.
Corazón de vaca
Así pasaron los meses hasta la llegada de febrero de 1940. Azaña, que residía en Pyla-sur-Mer, llevaba por entonces tiempo achacoso. Se notaba con dolores y molestias en el pecho y su cansancio iba en aumento. Debió ver cerca a la Parca, pues, a pesar de que en principio se negaba a ser visitado por un médico, terminó aceptando la propuesta de su cuñado y permitió que le auscultaran. El elegido para ello fue el doctor Monod, de una familia que Cherif calificó como «ilustre en Francia» y «muy particularmente en la historia».
«El expresidente accedió como excusándose de que le hubiéramos llamado para cosa tan sin importancia a su parecer; no sé bien si en el fondo de su ánimo no sentía la preocupación, o quisiera ahuyentarla con desentenderse de sus propios dolores y molestias. La que más me alarmaba era la que decía en la parte alta del pecho, casi en la garganta, cada vez que, sentado sobre en una butaca, se apoyaba en el respaldo».
Tras examinar al paciente, Monod corroboró que padecía una extraña dolencia. Una «lesión del corazón muy importante, de años, sin duda». Aunque le instó a ver a otros especialistas para confirmarla, no quiso que la familia se hiciese ilusiones y le explicó que «aquella primera investigación era lo suficientemente segura para afirmar que la aorta y el corazón estaban dilatadísimos». No había solución. Tan solo se podía paliar el dolor y los síntomas con descanso constante y reposo.
«¿No habían ustedes advertido hasta ahora ningún síntoma alarmante»
«Únicamente, estos últimos días, el semblante descompuesto que nos hizo llamarle […] Hasta hace pocos días hizo vida normal, incluso reanudando conmigo sus largos paseos de antaño, yéndonos a pie los diez kilómetros que separaban nuestra casa del casco de la población de Arcachón, y sí, se cansaba un poco, pero no era de extrañar tras el mucho tiempo que pasábamos así. Cierto que […] prefería los caminos llanos a la subida del monte, pero tampoco me extrañó, por ser una comodidad que yo compartía».
Azaña visitó en las jornadas siguientes a dos médicos más que confirmaron el diagnóstico. Y, ya a sabiendas de lo que sucedía, Cherif se percató de que los síntomas eran obvios. A partir de entonces, el cuñado se esforzó por esconder la gravedad de la situación. Estaba convencido de que, de enterarse, la pena acabaría con él, pues era un hombre sensible en extremo. Así pasó sus últimos meses el defensor de la Segunda República: engañado cual niño y arropado por unos seres queridos cuya máxima era evitarle el disgusto de saber que estaba condenado.
Aunque la realidad es que el enfermo era tan impresionable como perspicaz, y pronto se percató de que algo no andaba bien en su cuerpo. La última corroboración de que algo no andaba bien se la dio un especialista amigo del doctor Monod. El mismo sujeto que protagonizó la anécdota con la que arranca este artículo y que Cherif, en ningún caso, identifica con nombres y apellidos.
«Tenía lo que los médicos franceses llaman coeur de beuf y los españoles corazón de vaca. La dilatación era tremenda. Según le auscultaba los primeros días y en el de la radioscopia, había ya podido observar en la apreciación que el doctor hacía con imponer las manos, como una medición, que el espacio que ocupaba el corazón en la caja torácica era desproporcional al normal [SIC]».
Cherif define de forma pormenorizada cómo pasó Azaña los siguientes meses (de febrero a noviembre) antes de su muerte. Superó las jornadas «sentado en un sillón por el día y recostado en la cama por la noche», pues tumbarse le generaba grandes molestias. La enfermedad se complicó, a su vez, con dificultades renales («que suelen llevar aparejadas la aortitis y la dilatación cardíaca») y pleuresía (la inflamación de la piel que separa los pulmones). Problemas en el habla, delirios, imposibilidad para leer por él mismo y hasta varios amagos de ataques cerebrales completaron esta extensa lista de síntomas. Todos ellos, angustiosos para su familia.
«Un día se ha sentido morir. Cuando se ha dado cuenta de que mi hermana Adelaida, que alterna en velarle con su mujer, si no le asisten juntas, ha acudido a las inyecciones que se guardan en el cajoncito de un mueble próximo a su butaca, se ha incorporado un punto en su desfallecimiento para preguntarle si se ha fijado bien, si son las de aceite de alcanforado. Ve venir la muerte, pero cara a cara, sin miedo, sin rendirse. Cumple con su deber hasta el último momento y el vivir de un hombre es vivir hasta que Dios lo quiera».
En mitad de esa agonía, allá por junio, Azaña tuvo que ser evacuado en ambulancia y llevado hasta Montauban. Todo ello, después de que se confirmara que los nazis y los franquistas le buscaban. Se salvó, pues su casa fue asaltada poco después. Ya en su nueva residencia continuó la lucha contra su nuevo enemigo: la enfermedad. A veces parecía superarla y conseguía levantarse de la cama para dar un paseo ayudado por un bastón; en otras ocasiones, por el contrario, el agotamiento le superaba y desplazar un único brazo para beber le parecía una tarea imposible.
Pero, poco a poco, su corazón, ese corazón de vaca que decían los médicos, acabó con él. El momento crítico arribó el 2 de noviembre, cuando el capitán mexicano Antonio Haro Oliva, miembro de su séquito, informó a sus allegados de que a Azaña le quedaba poco tiempo en este mundo. Así recuerda la conversación con este militar Rodríguez Taboada:
-«Tengo la pena informarle de que el señor Azaña está agonizando. Anoche le repitió un ataque y está privado de conocimiento».
-«¿Qué dice el médico?».
-«Que el caso está perdido. Necesita venirse usted inmediatamente. Cualquier demora le impedirá alcanzarlo con vida».
Falleció en la noche del 3 al 4 de noviembre en Montauban. Al menos, según determinó Taboada en su obra: «Despuntaba el alba cuando se quebró su vida. Cuatro horas cincuenta y tres minutos marcaron el punto final de una radiante existencia entregada por entero al servicio de la democracia del mundo». Ahora, el calendario nos recuerda que han pasado 80 años de su muerte.
Artículo original Manuel P. Villatoro https://www.abc.es/