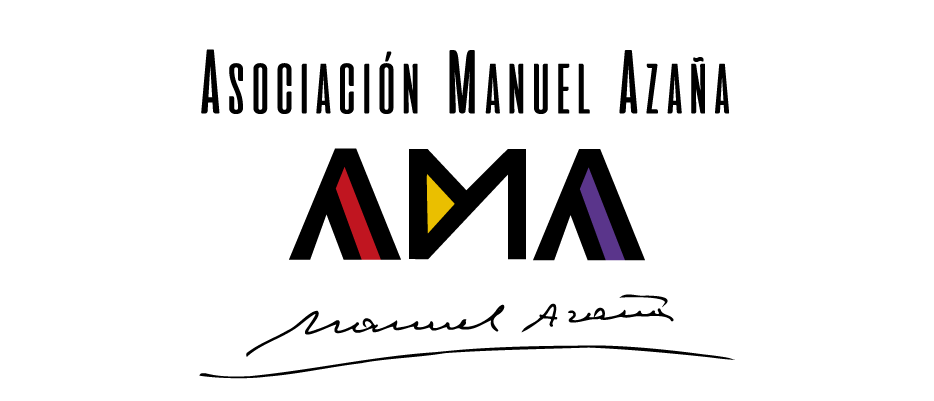El político y escritor no creía en revoluciones, sino en reformas, y estaba convencido de que nada cambiaría sin escuelas y libros.

Vilipendiado por el franquismo y desdeñado por la izquierda revolucionaria, Manuel Azaña soñó con una España moderna, próspera, libre y plural. En una conferencia pronunciada el 4 de febrero de 1911 en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares, explicó su idea de España. La Restauración borbónica había desembocado en un cuadro de desánimo, corrupción y atraso. La solución de esos males solo podría llevarse a cabo mediante un programa basado en la cultura, la justicia y la libertad.
Azaña no cree en revoluciones, que dejan un rastro de rencores, sino en reformas, pero está convencido de que nada cambiará sin escuelas y libros, las únicas herramientas capaces de acabar con el drama del analfabetismo: “Ya es tiempo de que la nación española deje de ser un pueblo ignorante y aborregado, que no sabe de sí absolutamente nada, ni de sus cualidades, ni de sus defectos, ni de lo que le debe la civilización universal, ni de las deudas que a su vez tenga para con la civilización misma”.
Azaña aboga por la incorporación de España a la corriente general de la civilización europea. Ese objetivo no se realizará sin una enseñanza que le permita adquirir “un conocimiento exacto de sus necesidades reales, de los obstáculos que se oponen a su satisfacción y de los medios útiles de removerlos”.
Sin embargo, la enseñanza que se imparte bajo el control del Estado y la Iglesia solo es “mutilación espiritual […] una mistificación, un engaño”. Azaña se burla de que se saque a relucir la “bisutería histórica” para disimular la podredumbre cultural y política de la España actual. Se habla de Hernán Cortés, Isabel la Católica, Cervantes y Velázquez para ocultar que la marcha ascendente de nuestro país se interrumpió en el siglo XVI.
El “tradicionalismo analfabeto” se empeña en negar que “el pueblo español es uno de los más infelices y desventurados del mundo culto”. Azaña advierte que un pueblo desinformado y manipulado es reacio a la verdad y hostil a las novedades. Prefiere correr detrás de cualquier señuelo que corrobore los prejuicios inculcados. Azaña responsabiliza a los dogmas de la iglesia católica de “la paralización y la muerte del libre espíritu de investigación”.
La falta de ilustración ha traído pobreza material. A partir del siglo XVI, el hambre es el tema preferido de los muchos literatos. Dos siglos después, el panorama no ha cambiado. Mientras en Europa se abre paso la Razón, la monarquía, la iglesia y el ejército se alían para combatir el avance de las libertades y el progreso cultural. A principios del siglo XX, España cuenta con un sistema parlamentario, pero está infectado por la corrupción. Lo peor es que no hay una orientación colectiva, pues el pueblo carece de espíritu nacional y los partidos solo se preocupan de sus intereses.
Las elecciones solo son una farsa, pues los votos se compran. Los trabajadores, con salarios miserables, aceptan ese chantaje porque así pueden llevar a casa una hogaza de pan. La libertad política vale de muy poco cuando se carece de libertad económica. Las masas populares, si quieren sacudirse la precariedad y la opresión, han de “derrocar el capitalismo, sacudir el yugo del dinero, y en lugar de hacerlo así, permiten que, en la hora decisiva, el dinero mismo, con su poder desmoralizante, impida que la batalla se libre y se gane”.
La pobreza no se combate con limosnas, sino organizando la sociedad sobre bases justas. Con su voto, el pueblo debe tener el poder de “reformar la repartición de los impuestos, y la circulación de la riqueza”. El pueblo español no sufre ninguna “incapacidad natural” que le impida sumarse al progreso. La modernización del país depende de la capacidad de poner freno a esas oligarquías que viven como parásitos, destinando sus fincas al deporte de la caza, mientras miles de españoles emigran porque carecen de tierra y no pueden ganarse el pan con su esfuerzo.
Azaña alza la voz contra el precio desorbitado de los alimentos y contra una Hacienda pública que no trabaja para los españoles más necesitados, sino para mantener privilegios injustos. La única manera de cambiar el rumbo es implantando una democracia auténtica, con un pueblo libre e ilustrado que se implique en el gobierno de la nación: “No odiéis ni os apartéis de la política, porque sin ella no nos salvaremos. Si política es el arte de gobernar a un pueblo, hagamos todos política y cuanta más mejor, porque solo así podremos gobernarnos a nosotros mismos e impedir que nos desgobiernen otros”.
Azaña se manifiesta en contra del localismo que enfrenta a unas regiones con otras, desentendiéndose del bien común y el interés nacional. El regionalismo separatista es un “kabilismo” que hace imposible “una conciliación superior”. Es “una manera suicida de sentir la historia”, pues lleva al colapso social y político. Lo racional es “la soberanía de la nación, dentro de ella estamos todos y de ella participamos todos”. Y esa soberanía no será un ejercicio legítimo de la voluntad popular hasta que el Estado actúe “como órgano propugnador y defensor de la cultura y como definidor de derechos”.
El Estado no cumplirá esa tarea sin leyes que limiten su poder y eviten que pisotee los derechos individuales. El porvenir de España se enfrenta a dos caminos: reformas o violencia. La violencia solo garantiza “sangre y lágrimas”. En cambio, las reformas, fecundas e incruentas, preservan la convivencia. Eso sí, su vigor y eficacia dependen de la ejemplaridad de los que las ejecutan. Un político no puede permitirse el lujo de ser deshonesto, salvo que no le importe la nación y desprecie al pueblo que representa.
Jorge Guillén describió a Manuel Azaña como “un firme castellano”, con una pluma austera al servicio de España. La altivez que le reprochan sus adversarios es fruto de su “carácter serio, recto, honesto, a veces áspero a causa de esa rectitud”. Su proyecto democrático fracasó por culpa del espíritu “profundamente reaccionario” de una sociedad que prefiere matar al adversario en vez de razonar con él. El talante de Azaña se refleja en sus palabras sobre sí mismo: “Todo lo que soy lo llevo conmigo. Por lo visto, conservo un casticismo de indiferencia estoica, y me digo como Sancho: Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano… Mi duelo de español se sobrepone a todo”.
Quizás el mayor reproche que puede hacerse a Azaña es haber elegido en 1936 la Presidencia de la República en vez de la Presidencia del Gobierno. Se esperaba que asumiera la tarea de estabilizar el país, combatiendo la violencia de la extrema derecha y la extrema izquierda. Si lo hubiera hecho, quizás se habría evitado la Guerra Civil, pero carecía de la determinación de De Gaulle.
Francisco Ayala se pregunta por qué se cruzó de brazos cuando debería haber actuado enérgicamente: “¿Escepticismo de una mente crítica, intensificado por la amargura de las atroces experiencias padecidas? ¿Desengaño del intelectual cuyo esquemas han sido desmentidos por la realidad de los hechos una vez tras otra? ¿Desazón y asco ante el espectáculo de la vileza y de la estupidez humanas?”.
Manuel Azaña tal vez no estuvo a la altura de los acontecimientos, pero su visión de España no ha perdido vigencia. Soñó con un país libre, moderno, cohesionado y sin grandes desigualdades. Desde su muerte, la política nacional no ha vuelto a conocer una figura similar. Hombre de Estado, republicano, laico e ilustrado, su carácter melancólico y reflexivo tal vez le paralizó en la hora decisiva, pero no le impidió señalar cuál debía ser el horizonte de todos los españoles: “Paz, piedad y perdón”.
Artículo original Rafael Narbona https://www.elespanol.com/